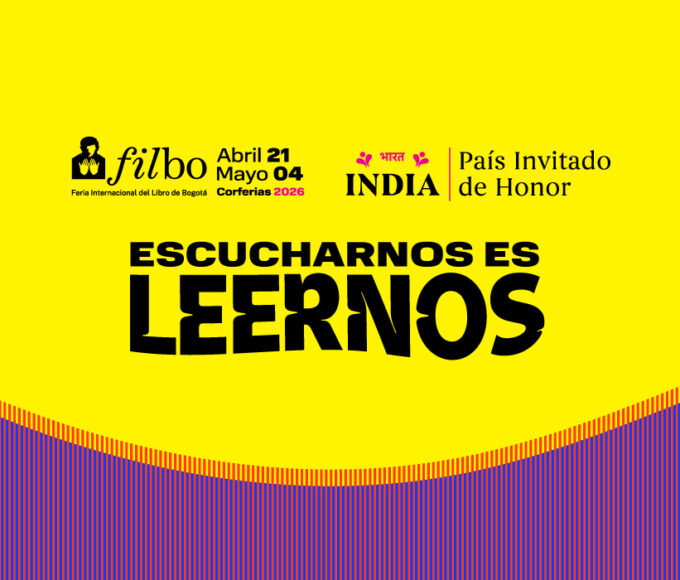Huellas en un paisaje nevado
Bogotá – FilBo 2024
Discurso Inaugural
Bogotá, 17 de abril de 2024
Buenas tardes, autoridades, autoras, escritores, miembros de los oficios del libro, mi gente lectora.
Cuenta una antigua leyenda que una mujer joven inventó la pintura para aferrar sus recuerdos, para poseer la huella de un instante pasajero. Ella, de cuyo nombre el escritor romano Plinio el Viejo no quiso o supo acordarse, era hija del alfarero Butades de Sición. Estaba enamorada de un hombre que pronto partiría de viaje. En aquel tiempo era tan peligroso aventurarse por los caminos polvorientos, entre los bosques donde acechaban los bandidos, que nadie decía adiós sin un nudo en la garganta. Durante su última noche juntos, a la luz de una vela, la chica dibujó la sombra de su amante en la pared de la habitación.
Ese primer trazo fue una rebelión frente al olvido y la ausencia. Así empezó el arte: la inminencia de una separación, la primera punzada de la nostalgia, un contorno en el muro, el amor en rebeldía contra lo efímero.
La escritura también nació como dibujo y como promesa de salvar lo fugaz. Durante la mayor parte de nuestra historia, las palabras escapaban de los labios, y no existía nada capaz de retener aquellos sonidos breves y fugaces, apenas una vibración de aire. Nuestros relatos son, al brotar de la boca, tan solo un pálpito de la brisa, un soplo semántico, una trenza etérea de sueños deseados con anhelo. Emma Reyes contó en su Memoria por correspondencia que, en medio de las inclemencias de su infancia, intercambiaba su exigua comida por historias: «La felicidad de escuchar (…) merecía todos los sacrificios». Emma nos habla de la dicha de los dichos.
Conservar los regalos de la refulgente y efímera oralidad fue una difícil tarea: como sujetar el viento, como acariciar la piel del agua, como tatuar el humo. Nuestros antepasados tuvieron la asombrosa idea de dibujar sus pensamientos, igual que aquella primera pintora atrapó el contorno de su amante, y así conservar al menos su recuerdo cuando abandonan la boca, el cercado de los dientes.
Las letras nacieron como dibujos. En los textos por los que paseas la mirada desfilan ante ti camellos, monos, ovillos de hilo, manos, látigos, olas marinas, peces, ojos que no pestañean. Esta V alberga un anzuelo, la M el ondular del mar, aquella N una serpiente, la P una boca. Aprender a atrapar las sombras fugaces de las palabras ha sido una tenaz aventura del ser humano. No hemos nacido lectores, hemos llegado a serlo.
Pero quizá lo más sorprendente es que culturas diversas, sin contacto entre sí, fueran capaces de crear sistemas de escritura en lugares y continentes alejados, en distintas épocas. Y en cada una de esas primeras veces, los creadores de alfabetos –supervivientes o perdidos– tuvieron que enseñarse a leer a sí mismos y a sus cerebros, fueron al mismo tiempo maestros y discípulos. Además, como confirman los neurólogos, tras este invento ya nunca fuimos los mismos. La lectura modificó nuestra capacidad para pensar, que a su vez transformó para siempre la evolución intelectual de nuestra especie y cimentó un extraordinario y vertiginoso progreso histórico.
Escribir se convirtió en una suerte de asidero, de certeza: nuestro dique frente a la destrucción, la calumnia o la amnesia. Como escribió Gabriel García Márquez, «vivimos en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras». La escritura nombra, atrapa, perpetúa el fluir huidizo de nuestras sensaciones y hallazgos: nos ancla en una bahía tranquila rodeada por el caos. Cuando un anciano Aureliano empieza a asomarse a los abismos de la vejez y a las infinitas posibilidades de la desmemoria, comprende que «La realidad habría de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita».
Aprender a leer nos parece un suceso rutinario porque ocurre cada mañana en las escuelas, pero ser capaces de traducir trazos pictóricos y descifrarlos como palabras es un logro de trascendencia milenaria, una hazaña titánica. El cerebro humano no estaba preparado para esta extraña y sutilísima tarea: nuestro sistema neuronal aprendió la lectura porque contiene la semilla de lo que todavía no sabe. La plasticidad de nuestras estructuras mentales nos permitió inventarnos, recrearnos, ser otros. Estamos preparados genéticamente para las transformaciones más audaces.
Esta herramienta prodigiosa de la lectura aprovechó una facultad desarrollada durante milenios de vida cazadora y recolectora. Procede del corazón mismo de la naturaleza: de los altos cielos y los senderos en la selva. En la prehistoria, los seres humanos descubrieron cómo descifrar símbolos en la realidad que veían y vivían: distinguir a los animales en el horizonte lejano, reconocer a un pájaro que resbala en los toboganes del viento, interpretar las señales del paisaje e identificar las huellas de otros seres vivos en la tierra.
La naturaleza y el origen de las historias se trenzan, se anudan, se buscan. Nuestros antepasados transformaron en herramientas de orientación la salida y la puesta del sol, los eclipses, las fases lunares y la posición de las estrellas. Los astros servían de guía a navegantes y mercaderes en sus travesías por el mar o el desierto. Imaginando figuras con las que unían los grupos de estrellas, y creando leyendas e historias sobre aquello que representaban, lograban trazar la ruta.
Así nacieron las constelaciones. Como una brújula de luz en medio de la oscuridad. Como una brújula de historias. Relatos creados para leer el cielo, miradas adiestradas en cuentos y estrellas para un día aprender a escribir. Como semilla y estrella describió el escritor Arnoldo Palacios, nacido hace cien años en el Chocó, la íntima esencia de la escritura: «El libro es ser vivo. Engendrado, parido se desarrolla. (…)Robustece. Desafía tempestades. Canta. Amamanta la inteligencia. Sufre y se aterra. Reflorece la alegría milenaria bordada de semillas. Cuanto más se nutre, más ingiere energía, lo que lo convierte en estrella negra, la que no se extingue sino que es eterna».
Persiguiendo la caza o los frutos, aprendimos a orientarnos en un territorio prestando atención a los hitos del camino, al atlas celeste que dibujan el sol, la luna y las estrellas, a la dirección en la que fluye el agua, a mil signos que convierten la naturaleza salvaje en un texto legible para quienes conocen su lenguaje. De alguna manera, ya leíamos antes de leer.
Las palabras “inteligencia” e “intelecto” contienen la raíz de “lector”. Porque ser inteligentes consiste en leer entre líneas la realidad y leer rostros como libros abiertos. También ahí nace la palabra “elector”: cultivar la lectura significa cuidar nuestras sociedades y democracias.
Este año celebramos el centenario de La vorágine, de José Eustasio Rivera. Termina la novela con el rastro de dos amantes que se pierde en la selva, ese exuberante Jardín de las Delicias sin paraíso. El libro concluye como empezó la historia de la lectura, caminando por los senderos del tiempo y las fronteras del alba. El cielo, la tierra y la naturaleza como nuestras primeras páginas.
Tal vez por eso hemos trazado esas diminutas huellas de nuestra memoria sobre la naturaleza: libros de arcilla, metal, piedra, papiro, piel animal, árboles, luz. Hoy las páginas de nuestros libros se abren como paisajes nevados que nos invitan a seguir líneas paralelas de pequeñas huellas agrupadas en azarosos intervalos. Gracias a esas pisadas negras podemos seguir el rastro del pensamiento y los sueños de quien escribió. Viajamos tras sus pasos.
La proeza se repite día a día ante nuestros ojos, ante la mirada de cada niño que descubre el secreto de este hechizo ancestral. Y renacerá estos días aquí, en esta feria de la capital de la palabra, ante cada lector que asome su rostro a un libro. No olvidemos que este descubrimiento es fruto de asombrosos hallazgos, siglos de búsquedas, una aventura a través de senderos desconocidos que nos atrevimos a explorar. El futuro es un caminante audaz en esas mismas rutas.
Aprendices, todos y cada una, de la muchacha de Plinio, la hija del alfarero, hemos alcanzado una gran victoria sobre la fugacidad. Con la ayuda de la luz y unos simples trazos, sabemos atrapar las sombras más efímeras que existen: los ecos de las aladas palabras. En nuestras manos está trazar las huellas de la memoria que seremos.